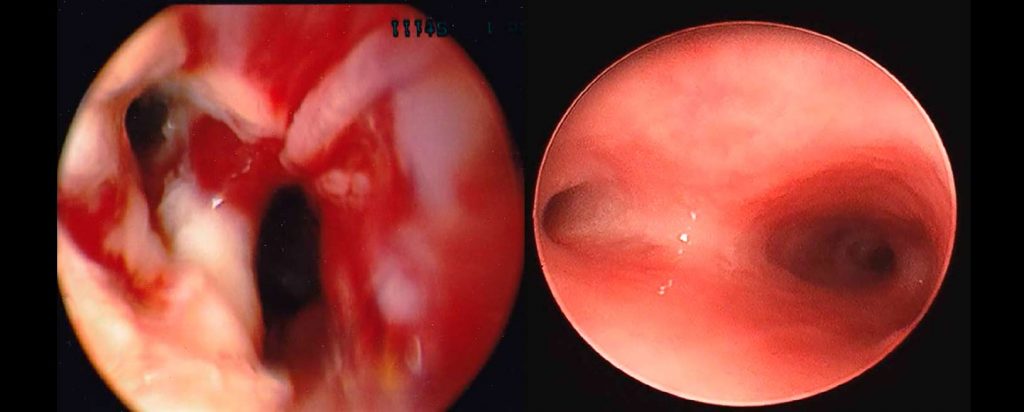Procalcitonina vs. Proteína C Reactiva: Qué son y su Utilidad en la Clínica.

Revisamos lo esencial de la Procalcitonina y Proteína C reactiva, para que sepas de unas vez por todas cuál elegir y en qué contexto clínico.
Proteína C Reactiva
La proteína C reactiva (PCR) se descubrió en 1930 por dos investigadores que trabajaban con muestras de sangre de pacientes infectados con Streptococcus pneumoniae. En dichos sueros encontraron un precipitado conformado por el polisacárido C de la membrana bacteriana y una proteína que se le aglutinaba, siendo ésta la famosa PCR. Al principio se pensó que era una proteína patogénica, pero después se descubrió que se sintetiza en el hígado de manera fisiológica.
¿Y en la actualidad?
Es un reactante de fase aguda (pertenece a la familia de las pentraxinas) que se produce en hepatocitos bajo control transcripcional por la IL- 6, como respuesta a procesos que causan daño tisular, infección, inflamación o neoplasias malignas. Es una de las proteínas defensivas más importantes del organismo, pues al unirse a la fosfocolina presente en celulares dañadas, a compuestos bacterianos, fúngicos o parasitarios; promueve la fagocitosis, destrucción bacteriana y la fijación del complemento.
Curiosamente, la concentración de PCR en plasma es constante y característica de cada individuo, se mantiene en concentraciones estables y no varía por géneros, edades, razas, ni durante las comidas o durante el día. La concentración promedio en adultos sanos es de 0.8 mg/L con la percentila 90 en 3 mg/L, y la 99 en 10 mg/L, elevándose hasta más de 500 mg/L durante procesos inflamatorios. Tiene una vida media larga (19 horas) la cual es independiente del proceso patológico, su concentración solo se ve disminuida por falla hepática o uno que otro fármaco (ácido acetilsalicílico, estatinas, tiazolidinedionas, IECAS y tienopiridinas).
Seis horas después del estímulo inflamatorio, sus niveles plasmáticos aumentan por arriba de los 5 mg/L, alcanzando su pico máximo a las 24-48 horas. Cuando termina el estímulo, vuelve a descender a valores estables en el mismo tiempo (48 h). Por lo tanto, el único factor que determina la concentración de PCR es la intensidad del proceso inflamatorio.
¿Y por qué la pediste?
Por lo que platicamos antes, esta proteína es muy fácil de medir y da muchas ventajas al utilizarse como marcador clínico; de hecho es considerada como el marcador cuantitativo por excelencia para evaluar la respuesta de fase aguda. Se utiliza muy frecuentemente para monitorizar la respuesta terapéutica en el contexto de un proceso inflamatorio ya diagnosticado. Sin embargo, por sus propiedades moleculares de adhesión es un marcador bastante inespecífico, pues se eleva en cualquier evento de isquemia, necrosis y/o inflamación, como por ejemplo:
- Infecciones, ya sean bacterianas, fúngicas, parasitarias o virales
- Complicaciones como fiebre reumática o eritema nodoso
- Enfermedades inflamatorias no infecciosas como artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, vasculitis, polimialgia reumática, enfermedad de Reiter, enfermedad de Crohn o fiebre mediterránea familiar.
- Lesión tisular (necrosis, trauma) como en infarto al miocardio, embolización tumoral, pancreatitis aguda, estado postquirúrgico, quemaduras o fracturas.
- Neoplasias malignas como linfomas, carcinomas o sarcomas
- Últimos meses del embarazo
Sin embargo, aún no se sabe porque, pero existen algunas enfermedades inflamatorias en las que no se eleva la proteína C reactiva (o se eleva muy poco): lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, dermatomiositis, colitis ulcerosa, leucemia y enfermedad injerto contra huésped.
Cuándo solicitar Proteína C Reactiva
A grandes rasgos, puedes pedir cuantificación sérica de proteína C reactiva para:
- Detectar muchas enfermedades orgánicas
- Monitorizar la actividad inflamatoria (artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, fiebre reumática, pancreatitis aguda, etc.)
- Diagnosticar, pero sobretodo, darle seguimiento a varias enfermedades infecciosas (endocarditis bacteriana, osteomielitis, meningitis, neumonía, sepsis, etc.)
- Predecir complicaciones postoperatorias como infección o tromboembolismo
- Apoyar el diagnóstico diferencial de ciertas enfermedades:
- Lupus eritematoso sistémico vs. artritis reumatoide
- Colitis ulcerosa vs. enfermedad de Crohn
- Meningitis bacteriana vs. aséptica
- Estadificar el riesgo cardiovascular, siendo niveles <1 gr/L riesgo bajo, de 1 a 3 mg/L riesgo moderado y >3 mg/L riesgo elevado (aunque aún no se sabe por cuál mecanismo)
“Ten en cuenta que la PCR no es tan precisa pero te podrá servir como un indicador general de buen o mal pronóstico en tu paciente.”
¿Bacteremia? Procalcitonina
La procalcitonina (PCT) es precursora de la calcitonina, hormona producida por la tiroides para la homeostasis del calcio. Normalmente se encuentra adherida, por lo que sus niveles séricos son indetectables en individuos sanos. Se puede elevar en casos de neoplasia tiroidea, pulmonar o carcinoide; pero principalmente durante las manifestaciones sistémicas de cualquier infección (neumonía, sepsis, meningitis, etc.); sin embargo, en recién nacidos también tiene valores superiores. Es importante que sepas que la elevación de la procalcitonina por causas infecciosas no depende de la tiroides, sino de la producción hepática como respuesta aguda a la infección.
El aumento en el contexto de infección o inflamación se observa en las primeras 2-4 horas tras el inicio del cuadro, con un pico a las 8-24 h y persistencia hasta la resolución del proceso. Esta cualidad se observa sobretodo en neonatos y niños, por lo cual es un excelente estudio diagnóstico en casos de sepsis neonatal, infecciones severas en niños o sepsis en adultos.
¿Y por qué pediste procalcitonina?
El aumento de procalcitonina puede deberse a muchas causas:
- Infecciones graves:
- Bacteriana. La elevación es variable, los valores > 2 ng/ml sugieren sepsis o infección bacteriana grave (los menores a 0,5 ng/ml son rarísimos). También suele correlacionarse con la gravedad del paciente y, en valores superiores (generalmente > 10 ng/ml) con choque séptico.
- Viral. Generalmente la procalcitonina es < 1 ng/ml, aunque puede observarse mayor aumento.
- Fúngica. Suele ser un aumento menor que en las bacterianas.
- Parásitos. La malaria puede producir elevaciones muy marcadas de la procalcitonina, a veces hasta más de 500 ng/ml.
- Inflamación sistémica de origen no infeccioso:
- Daño de vías respiratorias por inhalación de tóxicos y aspiración pulmonar
- Pancreatitis
- Infarto de miocardio
- Infarto mesentérico
- Algunas cirugías
- Tumores neuroendocrinos:
- Carcinoma medular de tiroides
- Carcinoma microcítico de pulmón
- Síndrome carcinoide
Básicamente, la procalcitonina es útil como marcador temprano (aunque poco específico) para detectar etiología infecciosa, en específico para distinguir SRIS de sepsis. Además, es muy útil como marcador de evolución y para medir la respuesta al tratamiento, pidiendo determinaciones seriadas en pacientes sépticos. No es el marcador perfecto, pero es de los mejores que existen hasta la fecha.
Con respecto a muchos otros marcadores inespecíficos de inflamación (como la tasa de sedimentación globular, el conteo de trombocitos, etc.), recuerda que la proteína C reactiva es mucho más sensible para detectar y monitorizar procesos infecciosos (pero muy poco específica) o para calcular riesgo cardiovascular; mientras que la procalcitonina es más precoz y específica para infecciones bacterianas en el contexto de bacteriemia y ofrece un buen valor pronóstico en el contexto de sepsis grave.
Eso sí, nunca olvides que cualquier estudio serológico no debe ser interpretado de forma aislada, siempre debes considerar la clínica del paciente y el resto de los estudios paraclínicos que tengas a tu disposición.
Referencias Bibliográficas
De Azevedo, J. R. A., Torres, O. J. M., Beraldi, R. A., Ribas, C. A. P. M., & Malafaia, O. (2015). Prognostic evaluation of severe sepsis and septic shock: Procalcitonin clearance vs Δ Sequential Organ Failure Assessment. Journal of Critical Care, 30(1), 219.e9–219.e12. doi:10.1016/j.jcrc.2014.08.018
England, J. T., Del Vecchio, M. T., & Aronoff, S. C. (2014). Use of Serum Procalcitonin in Evaluation of Febrile Infants: A Meta-analysis of 2317 Patients. The Journal of Emergency Medicine, 47(6), 682–688. doi:10.1016/j.jemermed.2014.07.034
Faraj, M., & Salem, N. (2012). C-Reactive Protein. Blood Cell – An Overview of Studies in Hematology. doi:10.5772/47735
Prieto, J., Yuste, J. (2015) Balcells. La clínica y el laboratorio. España: Elsevier.
Shrivastava, A. K., Singh, H. V., Raizada, A., & Singh, S. K. (2015). C-reactive protein, inflammation and coronary heart disease. The Egyptian Heart Journal, 67(2), 89–97. doi:10.1016/j.ehj.2014.11.005
Wacker, C., Prkno, A., Brunkhorst, F. M., & Schlattmann, P. (2013). Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 13(5), 426–435. doi:10.1016/s1473-3099(12)70323-7
Nota
Esta publicación fue originalmente escrita por el Dr. Eduardo Navarrete durante su participación como autor.